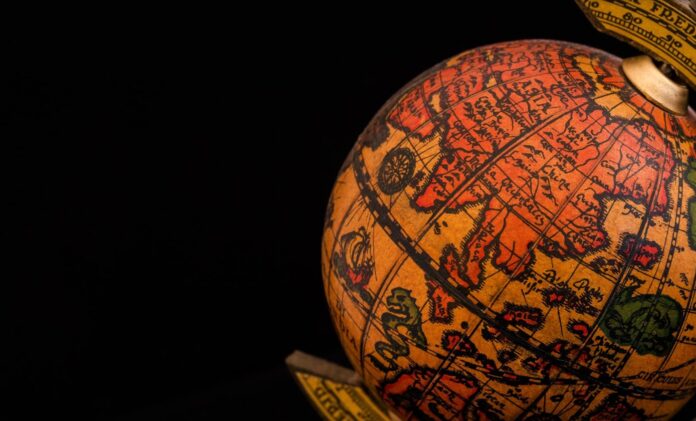Por Ayushi Jolly de Mad in South Asia.
Un artículo reciente publicado en Psychology and Developing Societies analiza cómo se entiende (o se malinterpreta) el proceso de descolonizar la psicología, y el impacto que eso tiene en convertir la Psicología en un proyecto verdaderamente liberador. El artículo fue escrito por Umesh Bharte, de la Universidad de Mumbai, y Arvind Mishra, de la Universidad Jawahar Lal Nehru.
Descolonización significa, en términos sencillos, el proceso de independizarse del dominio económico, político y cultural de las potencias coloniales. Pero esto no es tan simple como parece. Todas estas dimensiones también están relacionadas con la psique colectiva de las sociedades colonizadas —es decir, con la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan.
Lxs autores presentan su argumento desde tres puntos centrales:
- El colonialismo no fue simplemente la imposición de ideas por parte de lxs colonizadores, sino un proyecto compartido entre lxs colonizadores y lxs colonizadxs.
- Aun después de lograr la independencia política, muchas sociedades siguen sosteniendo los valores que hicieron posible el colonialismo.
- El enfoque binario que ha adoptado la psicología indígena —como lo local versus lo global, o lo indígena versus lo occidental— probablemente no logre la meta de descolonización.
Ante esto, proponen dos caminos posibles: adoptar un enfoque dialéctico y desarrollar una perspectiva psicoanalítica cultural crítica. Ambos se explican a continuación.
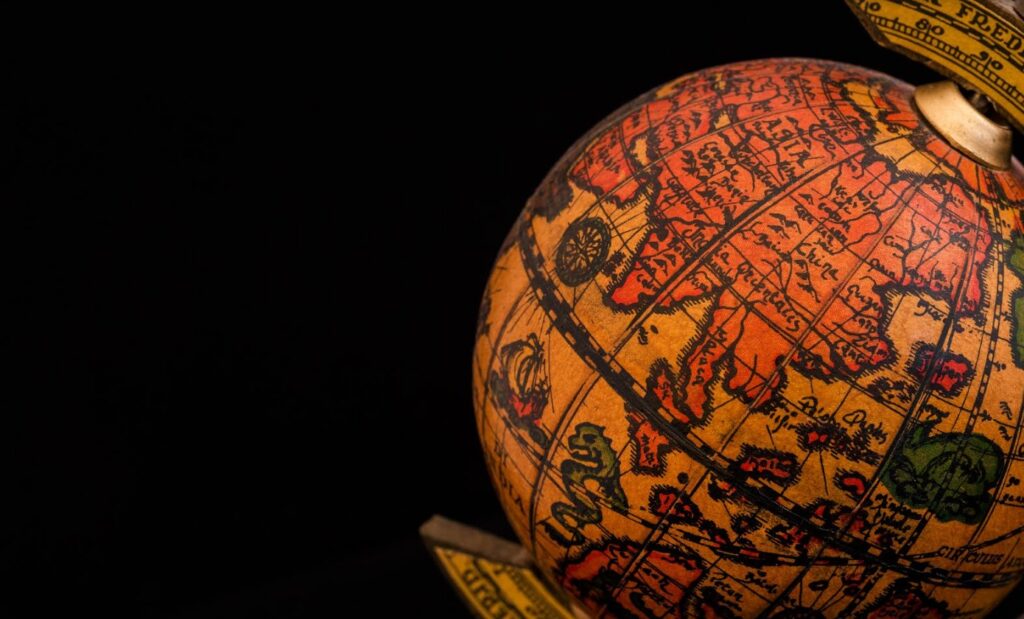
Más allá de lo económico y político: el impacto psicológico del colonialismo
El colonialismo se ha estudiado ampliamente por su influencia económica, política y cultural, pero menos por su impacto psicológico. La estructura social moldea la forma en que las personas se construyen como sujetxs, y eso tiene efectos intergeneracionales. Por tanto, el colonialismo ha moldeado —y sigue moldeando— la psique de pueblos como el indio, igual que ocurre en muchos otros países poscoloniales.
Durante mucho tiempo, se ha analizado el colonialismo desde enfoques binarios como Oriente vs. Occidente o Yo vs. el Otro, lo cual deja fuera su impacto más profundo en la cultura y la subjetividad. Lxs autores escriben:
“El verdadero antónimo del pasado no es el presente, sino la noción de atemporalidad, que se convierte en el verdadero opuesto tanto del pasado como del presente. Extendiendo este argumento al colonialismo, se puede proponer que categorías binarias como ‘colonizador – colonizadx’ o ‘nativo – foráneo’ no son verdaderos opuestos ni se excluyen mutuamente.”
Cuando se estudia el colonialismo desde un marco binario, se asume que fue un flujo unidireccional de valores, en vez de un proyecto compartido. Lxs colonizadores no eliminaron por completo la cultura existente en los territorios colonizados; mezclaron sus intervenciones con valores que ya estaban presentes. Los valores indígenas que no eran del agrado de lxs colonizadores fueron marginados, al igual que las personas que los sostenían. Esto tuvo consecuencias culturales y psicológicas, alterando los significados del yo y la identidad.
Los factores políticos y económicos favorecieron a quienes estaban en el poder o a quienes lo apoyaban. Esto amplió las brechas dentro de la sociedad. Por ejemplo, los valores y la lengua inglesa se arraigaron profundamente en las élites, al punto que todavía hoy, 76 años después de la independencia, muchas personas en India siguen valorándolos por encima de lo propio. Esta relación compleja entre colonizador y colonizadx va mucho más allá del binarismo “Occidental vs. Indígena”.
El problema de pensar en binarios
Pensar en binarios se ha convertido en una práctica común para darle sentido a realidades complejas. Lxs autores explican:
“Pensar en términos binarios se ha vuelto un estilo cognitivo que las personas modernas usan diariamente. A través del pensamiento dicotómico, intentamos estructurar la realidad que nos rodea. Tendemos a simplificar para tratar de entender el mundo complejo.”
Este estilo de pensamiento genera una falsa sensación de certeza, pero a costa de ignorar las zonas grises. Esto afecta directamente los intentos por descolonizar la psicología. Entender la descolonización desde un enfoque binario nos ata, en lugar de liberarnos, de las raíces coloniales.
Como dijo el Dr. Sunil Bhatia en una entrevista con Mad in America:
“Cuando pienso en descolonizar la psicología, pienso en preguntar: ¿quién está contando la historia de la psicología?, ¿quién tiene el poder de construir y difundir el conocimiento?, ¿qué voces están incluidas?”
Psicologías Indígenas: ¿liberación o trampa binaria?
La Psicología Indígena busca entender cómo piensan, sienten y actúan las personas dentro de sus contextos culturales específicos. Tiene el potencial de romper con la herencia colonial y generar saberes culturalmente sensibles y globalmente relevantes. Lxs autores escriben:
“Como forma de descolonización, la promesa de las psicologías indígenas en países del Tercer Mundo, y en India en particular, fue desarrollar una perspectiva psicológica culturalmente sensible y socialmente comprometida. Se aspiraba a entender los fenómenos psicológicos desde sus contextos ecológicos, históricos, filosóficos, religiosos, políticos y culturales. Sin embargo, salvo algunas excepciones, el movimiento de psicología indígena sigue recurriendo fácilmente al binarismo Oriente-Occidente.”
Lo que sucede actualmente es que el flujo de conocimiento sigue siendo unidireccional: del Oeste hacia el Este. Se estudia la conducta humana desde una mirada occidental, que se presenta como universal. Mientras se siga considerando al Occidente como el estándar de producción de conocimiento, el colonialismo y sus binarios persistirán.
Para superar esto, la Psicología Indígena necesita soluciones que integren ambas dimensiones del binarismo. Diversos investigadores como Gergen, Danziger y Bhatia han advertido sobre los riesgos de perpetuar esta lógica simplista, que puede llevar a una nueva colonización —esta vez de valores, creencias e identidades.
¿Cómo avanzar?: Dos caminos posibles
1. Un enfoque dialéctico
Lxs autores proponen la adopción de un enfoque dialéctico en la producción de conocimiento. Escriben:
“La dialéctica como método de diálogo ha sido central tanto en la filosofía oriental como occidental desde tiempos antiguos… El objetivo principal de la dialéctica es resolver desacuerdos mediante la discusión racional.”
Este enfoque permite reconocer ideas aparentemente contradictorias y encontrar soluciones en común, algo esencial para abordar las relaciones entre culturas colonizadas y colonizadoras.
La dialéctica también sirve para cuestionar el individualismo, el positivismo y las ideas universalistas sobre la conducta humana. Ayuda a diversificar las muestras en investigación, a incluir temas como pobreza, casta y género, y a estudiar a las personas en su contexto —no solo en laboratorios artificiales. Para una psicología realmente descolonizada y globalmente pertinente, hay que incluir voces de todas las regiones del mundo.
2. Psicoanálisis cultural crítico
Otro camino esencial es el uso del psicoanálisis cultural crítico.
La psicología convencional ha sido criticada por adoptar un modelo biomédico que desconecta a las personas de sus contextos sociales, y por el uso excesivo de métodos experimentales, manipulación de variables, cuantificación y análisis estadístico.
A menudo, las investigaciones psicológicas reemplazan las categorías sociales por categorías artificiales que borran las identidades reales de las personas. En la vida diaria, una persona vive múltiples roles sociales relacionados con el género, la familia, la clase, la economía. En el laboratorio, todo eso se ignora para enfocarse en una sola variable.
Lxs autores explican:
“Se explican fenómenos sociopolíticos complejos reduciéndolos a la psicología individual, asumiendo que estas personas existen de forma autónoma, independientemente del contexto social y político donde están insertas. Se le da primacía al individuo y se relega el contexto.”
El psicoanálisis cultural crítico permite superar estas limitaciones.
Ayuda a analizar dimensiones de la experiencia humana, la cultura y la sociedad que la psicología dominante ignora por su alcance limitado. Lxs autores escriben:
“Este enfoque nos dirige a un análisis sociopolítico de cómo las ideologías de raza, clase o género construyen la subjetividad y el sentido del yo.”
El psicoanálisis permite revelar significados ocultos, así que puede mostrar cómo operan las relaciones de poder en una sociedad. Esto conduce a una comprensión más compleja y cuidadosa de los problemas sociales, y articula múltiples disciplinas para entender cómo se construye la identidad en relación con la cultura.
En ese sentido, el psicoanálisis cultural crítico puede ofrecer un terreno común entre las culturas y psiques colonizadas y colonizadoras. Lxs autores concluyen:
“Al emplear este enfoque psicoanalítico, tanto colonizadores como colonizadxs pueden comprender la relación complementaria entre el yo y el otrx, entre su cultura y la de lxs demás, y así obtener una visión que supere la aparente estrechez de sus propias perspectivas culturales. Otro resultado positivo de este proceso es la capacidad de superar la ilusión de superioridad o inferioridad sobre unx mismx y sobre la cultura propia.”